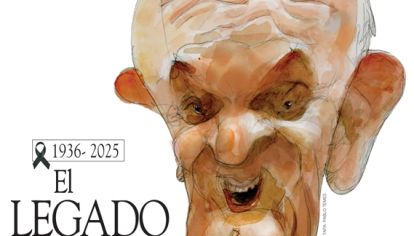La nueva temporada de Black Mirror no viene a advertirnos nada. No lo necesita. Ya no intenta anticipar futuros posibles, ni crear mundos alternativos. Simplemente pone en pantalla lo que ya somos. Lo que venimos tolerando. Lo que decidimos ignorar. Y esa es su jugada más inteligente: dejar de jugar al futurismo para convertirse en espejo. Negro, filoso, incómodo. Como debe ser.
Los capítulos de esta séptima entrega no buscan el impacto inmediato de un plot twist tecnológico. Eligen otra vía. Una más lenta, más emocional, más pegajosa. El miedo ya no está en el gadget que se vuelve en tu contra, sino en la naturalización de vínculos que se digitalizan, de recuerdos que se editan, de relaciones que se simulan. Lo perturbador no es lo que podría pasar. Lo perturbador es que todo lo que pasa ya parece haber pasado. Lo reconocemos. Nos reconocemos.
Lo fascinante, y a la vez incómodo, de esta temporada es que no se apoya tanto en el artificio, sino en lo humano. En la angustia que aparece cuando un recuerdo deja de ser confiable. En la tensión de ver cómo alguien construye una pareja ideal con retazos de datos ajenos. En la certeza de que, si existiera esa tecnología, más de uno la usaría sin dudar. Por amor. Por dolor. Por necesidad. O por simple impulso.
A esta altura, Black Mirror ya no necesita plantear hipótesis extremas para incomodarnos. Nos alcanza con que nos muestre el deseo de controlar la narrativa, de intervenir el pasado, de prolongar vínculos que ya no existen. Y eso no habla de un futuro distópico: habla de nosotros. De nuestra dificultad para aceptar finales. De nuestra obsesión por tener la última palabra, incluso sobre lo que ya no tiene respuesta.
Nos espejamos tanto en lo digital, que olvidamos cómo se siente mirarnos sin filtro"
Ya no estamos ante una serie que inventa escenarios. Estamos ante una serie que diagnostica. Que toma lo que hacemos todos los días —editar un reel, eliminar un chat, guardar un audio que no vamos a volver a escuchar— y lo pone en escena. Sin exageración. Sin efectos especiales. Con la precisión incómoda de quien sabe que la tecnología más peligrosa es la que se cuela sin que la notemos.
La droga digital destruye la subjetividad
Porque la tecnología no reemplaza la emoción. Pero la administra. La modela. La encapsula. La reconfigura. Y lo hace tan bien, que dejamos de notar el cambio. Nos parece normal guardar una conversación como archivo afectivo. Nos parece razonable pedirle a una app que nos recuerde cómo era alguien que ya no está. Nos acostumbramos a sentir con intermediarios. A vivir con buffers. A querer con interfaz.
Black Mirror ya no nos propone imaginar. Nos propone recordar. Y eso es, en esta séptima temporada, lo más siniestro. Porque nos enfrenta a lo que ya cedimos: el tiempo de procesar. La posibilidad de perder sin respaldo. La experiencia de equivocarnos sin que quede grabado. Nos espejamos tanto en lo digital, que olvidamos cómo se siente mirarnos sin filtro.
No es que la tecnología nos haya vencido. Es que, en algún momento, dejamos de hacernos preguntas. Dejamos de resistir. Dejamos de decir “hasta acá”. Y ahí, en esa entrega silenciosa, empezó el verdadero capítulo de terror. Uno que no necesita pantallas ni cascos ni inteligencias artificiales omnipotentes. Solo necesita que sigamos scrolleando.