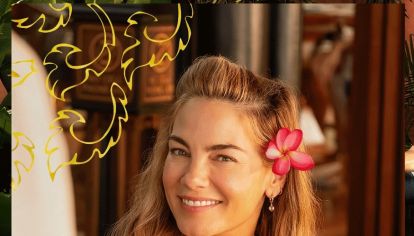Este nuevo 24 de marzo llegó, como el anterior, con otro video institucional del gobierno nacional bajo el brazo, esta vez narrado por Agustín Laje, una de sus voces más representativas. En él desarrolla con tono calmo, mesurado y didáctico una muy discutible versión sobre los conflictos de los años setenta y el golpe de Estado, que no me voy a tomar el trabajo de desmontar pues ya lo ha hecho con claridad y contundencia Martín Kohan, entrevistado por Jorge Fontevecchia, en este mismo diario. Elijo, en cambio, ocuparme de un video anterior, al parecer del pasado diciembre, brevísimo, casero, protagonizado por el mismo Laje, centrado esta vez en las Madres de Plaza de Mayo. En versión apenas abreviada, estas son sus palabras: “Fíjense que estas viejas de mierda, estas viejas hijas de puta, criaron chicos para matar, para poner bombas, para secuestrar, para torturar, y una vez que les mataron a sus hijos, con toda justicia, porque el mejor terrorista es el terrorista muerto, cuando terminaron con la vida de estas basuras humanas, estas viejas salieron a llorar derechos humanos”.
Mis propias opiniones y sentimientos suelen diferir bastante de los de Laje, y este caso no es una excepción: esto es lo que escribí hace casi 25 años, para otro aniversario del 24 de marzo: “La matanza desatada por la última dictadura fue una tarea exclusivamente de machos –casi no hay registro de mujeres que hayan participado en las tareas de la represión–. Con todo lo que entrara dentro de su lógica masculina del poder, con eso los militares podían. Pero con esas mujeres no supieron qué hacer. Algo les había fallado en los cálculos. No habían contado con las madres. No había manera de convencerlas de que desistieran en sus reclamos, ni siquiera la amenaza de muerte alcanzaba. Lo único que podían hacer para pararlas era matarlas a todas –y no pudieron–. Hasta ese día los militares no habían hecho sino avanzar: ese día empezaron, al principio imperceptiblemente hasta para ellos, a retroceder. Los pañuelos blancos de las madres fueron ese primer destello de luz en una oscuridad hasta entonces impenetrable”.
Volviendo a los videos de Laje, me pregunto el porqué de tan pronunciado cambio de tono de uno a otro. Lo más probable, como señalaría sin duda Marshall McLuhan, es que se deba al cambio de medio: el doctor Jekyll de los canales formales suele mutar con pasmosa facilidad en el señor Hyde de las redes antisociales. Pero dejando esta cuestión de lado, es notorio que Laje logra deslizar también en este video, a pesar de su brevedad, omisiones y falacias. La falacia es que no todos los desaparecidos de la dictadura y de los meses previos fueron combatientes en las organizaciones armadas, y la omisión es que las Madres de Plaza de Mayo lo son porque sus hijos no solo fueron muertos, sino desaparecidos.
Uno pensaba, a esta altura de nuestra historia, que ya no hacía falta señalar la gravedad adicional de la desaparición forzada, pero parece que en estos nuevos tiempos hay que explicarlo todo de nuevo, así que aquí vamos: la desaparición impide el duelo, la elaboración de la muerte del ser querido, le agrega el tormento de la esperanza y la incertidumbre: prolonga el crimen en el tiempo, como nos está recordando, en estos días, el film brasileño ganador del Oscar, Ainda estou aquí, con su imagen de una mujer sonriente porque después de veinticinco años puede mostrarle al mundo el certificado de defunción de su marido, desaparecido por la dictadura. Pero es verdad que los brasileños juegan con ventaja: se sacaron de encima a Bolsonaro y tienen cine.
No quiero ahora ahondar sobre la ejemplaridad, la importancia histórica, moral, política de las Madres: una visión que hasta hace poco –un año y medio, día más, día menos– creí que compartía con la mayor parte de mis compatriotas. Y tampoco quiero invocar ningún supuesto carácter sagrado, ni rasgarme las vestiduras porque alguien las critique, aunque lo que escuchamos en ese videíto difícilmente califique como crítica. Propongo, en cambio, algo que en las ciencias se conoce como experimento mental: imaginemos la muerte –apenas la muerte, no enriquecida de desaparición o tortura– de algún personaje que no nos caiga demasiado simpático, como evidentemente los desaparecidos no le caen bien a Laje ni a los suyos: a mí me vienen a la mente un torturador de la última dictadura, un soldado alemán que combate contra los judíos en el gueto de Varsovia, algún ejecutor de las purgas de Stalin, e imaginémonos filmando y difundiendo un video en el que comentamos, ante las lágrimas de su madre: “Vieja hija de puta, qué me venís ahora a llorar si criaste un hijo así, tu hijo está bien muerto, vieja de mierda”. Cada uno puede mirar en su propio corazón y hacer el experimento consigo mismo.
Una de las escenas más conmovedoras y dolorosas del film La noche de San Lorenzo, de los hermanos Taviani, muestra a un camisa negra al que acaban de matarle el hijo delante de sus ojos, revolcándose en el suelo de dolor, finalmente pegándose un tiro.
Me parece válido, en este sentido, el reclamo de los familiares de los muertos por la subversión, que su testimonio y su dolor sean tenidos en cuenta. No se trata de memoria completa ni mucho menos de reconciliación, puesto que no hay punto de comparación, simetría ni equilibrio entre los crímenes contra la humanidad de la dictadura y los de las organizaciones armadas. Pero ese dolor también es válido, y tiene derecho a hacerse oír.
En la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, de Philip K. Dick, más conocida por su versión cinematográfica, Blade Runner, los androides son indistinguibles de los humanos, salvo por un rasgo: no son capaces de sentir compasión ni empatía. El sufrimiento de un animal, de un ser humano, incluso de otro androide, los deja fríos. Como los androides no deben andar sueltos por la Tierra, para detectarlos se ha diseñado el test Voigt-Khampff, que mide la capacidad empática.
Son numerosos los etólogos que proponen que la capacidad de sentir empatía y de actuar solidariamente, que está en la base de los sentimientos morales y de justicia, puede descubrirse en muchos mamíferos sociales. No se trata de un instinto, ya que son conductas conscientes y voluntarias: libremente elegidas. Nuestra tan preciada humanidad tendría, paradójicamente, un origen biológico, y es algo que nos emparenta, en lugar de diferenciarnos, con las tantas veces denostadas bestias (lo destaco porque los pensadores de derecha, Laje y Márquez entre ellos, son infatigables propagandistas de la ineludible base natural de nuestros sentimientos y conductas, aunque es notorio hasta qué punto su concepto de naturaleza humana coincide con sus muy culturales prejuicios). La base de esta capacidad empática la encontraremos, según los estudiosos del comportamiento animal, en el cuidado de las crías, algo que observamos no solo en todos los mamíferos y la mayoría de las aves, sino incluso en algunos reptiles y peces, e incluso insectos y arañas.
A veces me pregunto qué sucedería si le aplicaran el test Voigt-Khampff a Agustín Laje.
*Escritor.