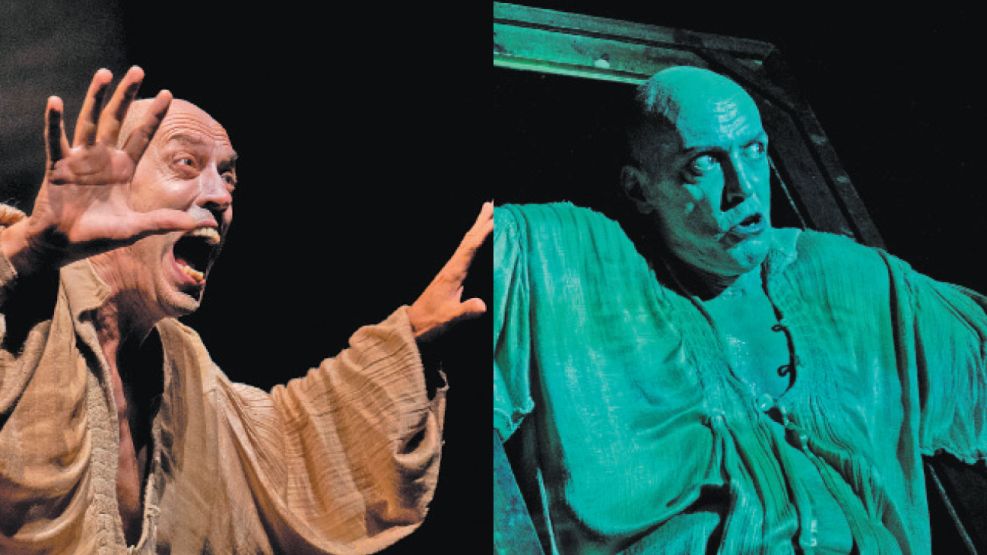Desde que comencé a hacer teatro en la adolescencia allá por 1977, tuve la fantasía y el deseo de llevar adelante un trabajo en el que un actor hiciera todos los personajes de una obra, un intérprete habitado por todas las criaturas que circulan por un texto y sus circunstancias: un cuerpo habitación, el actor como médium, habitáculo de encarnaciones, punto de encaje de un trance colectivo vinculado a la sospecha existencial de ya haber sido, de estar inscriptos en el eje de inercia de un sinfín implacable, en un teatro llamado mundo que nos detenta como piezas predestinadas a un circuito prefijado e irrevocable de muerte y resurrección, en fin, producir un hecho teatral ritual básico que permita desatar una sospecha sobre la propia identidad histórica; fantasía propia de un joven de esa época convulsa donde se llevaba adelante un exterminio y a la vez el pasaje a la clandestinidad poética de fuerzas históricas que estaban siendo diezmadas. Ese deseo de juventud que reiteradamente postergué a lo largo de los años por considerarlo demasiado arriesgado y difícil, encontró en la pandemia su oportunidad de representarse y pasar a la acción. Cuando se declaró la cuarentena y me reduje a mi casita de Mar del Sur, tomé consciencia de que la única zona teatral que quedaba era mi propio cuerpo (angustiado), de inmediato supe que para salir de esa encerrona, de esa clausura introspectiva forzada a la que nos llevó el bicho, debía dar un salto épico, romper los moldes y las formas de concebir mi oficio y reinventarme; entonces, del mismo modo que el mono de Kafka encuentra una salida de su jaula volviéndose hombre, yo la encontré de la mía retomando mi vieja fantasía de juventud, transformándome en habitación Macbeth. Macbeth de Shakespeare es la obra ideal para mi propósito, pues por sus características sobrenaturales, parientes de la tragedia griega y por sus circunstancias vinculadas al poder como asunto enfermizo y compulsivo, permite erigir la sospecha de estar parasitados por fuerzas oscuras que viven larvadas en nosotros, rémoras de un crimen social que fundó nuestra perspectiva histórica y no cesan de reproducirse dentro nuestro. En fin, desatar en un cuerpo la tragedia político esquizofrénica del poder y la identidad.
Durante tres meses me dediqué a la adaptación del texto, fue un proceso mágico e inspirado, con una fe absoluta en el material. Me sentía, como diría el poeta Ramponi, “asistido en el trance por alguien que es yo mismo del revés, en mi ausencia”, me sentía habitado por presencias que me ayudaban en la escritura, era un signo auspicioso.
Ese invierno terminé la adaptación y comencé con el trabajo de memorización en largas caminatas por ese ambiente salvaje y excitante de la playa y el campo; luego de unos meses, con la letra sabida, me puse a dar cuerpo y voz a esas criaturas en el living de mi casa de Mar del Sur, de noche, solo. Fue un trabajo arduo y solitario que culminó en la primavera.
Finalmente, regresé a capital y me dediqué al montaje y puesta en escena, a desplegarlo en un plan compositivo espacial, a montar los cuadros escénicos. En esa etapa, se sumó al trabajo el músico Claudio Peña que fue fundamental para aportar a la obra la indispensable atmósfera de ensoñación y misterio, que sólo un artista de su nivel puede darle. La estrenamos con aforo del 30% y fuimos llegando de a poco al 100%.
Desde entonces hasta la actualidad, estamos a sala llena. Es muy intenso lo que sucede con el público, una suerte de comunión metafísica donde el tiempo y la presencia se suspenden para encender zonas de identidad y pertenencia extracotidianas, niveles de otredad que solo el teatro alcanza. En esta nueva temporada de verano, en una sala más grande como lo es el Metropolitan y en un momento histórico tan dramático, nuestro deseo es intensificar aún más esta experiencia y alcanzar, junto a los espectadores, nuevos niveles de teatralidad al compás de estos tiempos tan intensos que nos es dado vivir.
*Actor, director y dramaturgo.