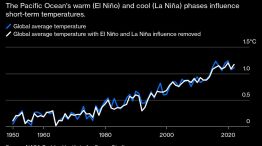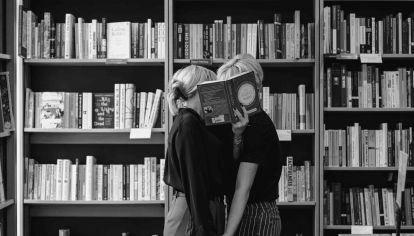No sé lo que va a pasar, pero sí que voy a enfrentarlo de la mejor manera. Eso pienso ante la incertidumbre. Porque aquello que haga con lo que me viene dado, eso que nos llega de afuera, pertenece al terreno de la impermanencia de las cosas más que a la esfera de la voluntad, o las decisiones personales.
Aceptémoslo. El mundo es un lugar inestable. Creo que en ese ir buscándonos a partir de lo que el afuera nos tiene reservado es que podemos hablar de verdadera libertad. No libertad de mercado o de elección, sino de libertad para atravesar cada momento, cada conflicto o alegría, cada atardecer. Por supuesto, nadie elegiría transitar enfermedades, muertes, duelos, accidentes o tragedias. Sin embargo, a todos en algún momento nos llegan esos pesares. El afuera está lleno de rispideces y dificultades, que al mismo tiempo son desafíos.
La cultura digital de moda nos invita a enfrentar los conflictos con frases del tipo: “evitá el contacto”, “huí de ahí”, “rajá de la gente tóxica”. Nunca nos llama a recorrer los distintos rulos que la vida nos pone delante. Y uno realmente quisiera no enredarse, o evitar el dolor. Pero respirar es atravesar laberintos, no andariveles lineales como esos de las piletas climatizadas.
Para trabajar con la falta, entonces, hace falta perseguir la estabilidad con la lucidez, es decir, sin ocultar lo inestable. Se trata de aceptar que el mundo es incertidumbre y aprender a movernos en medio de ese barco que se sacude en alta mar.
Los budistas, varias tradiciones de ellos, llaman a ese difícil equilibrio: samadhi, que es un estado de contemplación, recogimiento, y unidad con el universo al que se llega a través de la práctica de la meditación. Esta práctica lleva años e implica una especie de compleja fusión con lo divino, que podría compararse con lo que el catolicismo nombra como “común unión”, o eucaristía, ese encuentro efímero con el estado de gracia.
El término samadhi, que proviene del sánscrito, reúne los términos samiak, o “completo”, y adhi, o “absorción”, lo que aludiría a esa completa unión entre mente, cuerpo, espíritu y universo, o aquello que este universo nos trae.
El objetivo último de la práctica meditativa es lograr la plenitud en la tormenta. No se trata de cambiar, decidir, o conquistar, sino de aprender a habitar el mundo como es, de integrarnos al universo y aceptar lo que no toca.
También en la eucaristía se busca retomar la armonía entre lo humano y lo divino para sobrellevar lo que nos es dado como “cruz”, o en palabras más simples: dificultad.
Más allá de las comparaciones interreligiosas, lo que me interesa es la reaparición del término “libertad” en el discurso público de esta era histórica –ya no tan nueva– y que hace rato Nick Srnicek dio en llamar: capitalismo de plataformas; un mundo en el que la libertad aparece como solución a todo, como explicación total e individual, sobrevalorada y que arranca al individuo de su ser social, de su vínculo con lo que viene de afuera. Llamados a cruzar cualquier límite y poderlo todo, nuestra cara oculta, esa que no aparece en las selfies, es el fracaso individual, la soledad y el aislamiento.
La libertad consagrada en la Revolución Francesa nunca ha dejado de ser evocada por los gobiernos, o los discursos políticos. También terreno de la filosofía y del psicoanálisis, la libertad se ha vuelto escasa como el tiempo y ha sido manipulada de un lado y del otro para hacer de ella más que una idea. No vamos a repetir que suelta y alejada de la fraternidad y de la igualdad, la libertad no es tal cosa, como ya lo señaló el papa Francisco en la Encíclica Fratelli Tutti. Pero sí vamos a volver sobre ella, sobre sus límites y sus términos para volver a pensarla. Porque abandonar la palabra más linda del lenguaje al uso de las economías y los agentes financieros transnacionales, nos deja atontados y débiles.
¿Cuándo fue que empezó a parecernos más importante hablar de inclusión o igualdad que de libertad (o al revés)? ¿Hay alguien en su sano juicio que siga creyendo que alguna grieta del lenguaje puede servirnos para algo?
El desafío retorna como síntesis: la reunión de aquello que hemos construido como sociedades pensantes y evolucionadas.
Es tiempo de ir pidiéndole a los discursos de amor y de odio que superen la instancia semiótica y que tiendan a esa fusión o estado de gracia en el que, por fin, se discuta lo importante.