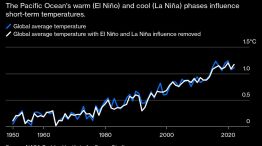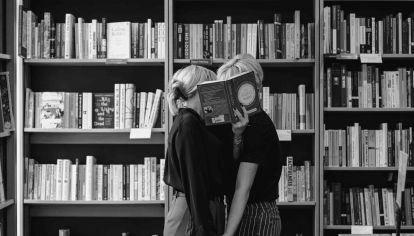En la Catedral Metropolitana el pasado día de la patria, ante la mirada impasible del primer magistrado, la alocución del arzobispo porteño reunió en notas al pie las ineludibles referencias al papa Francisco y otra que, por su densidad y actualidad, no puede dejar de provocar la atención: “Hay pocas cosas que corrompen y socaban más a un pueblo que el hábito de odiar”. Monseñor García Cuerva, de versación jurídica, citó a Alessandro Manzoni, un clásico de la literatura, excelso referente del romanticismo italiano y también heredero del linaje iluminista en el discurso penal.
De origen lombardo, nacido en 1785 y fallecido en 1873, fervoroso patriota y profundamente católico –formado en el rigor jansenista–, Manzoni dejó por gigantesco legado para la narrativa peninsular su inmortal obra Los novios. Aunque como célebre novelista, supo escribir también en 1842 su Historia de la columna infame, en donde indaga sobre un episodio ocurrido en la Milán del siglo XVII ocupada por los españoles, cuando algunos infortunados fueron imputados de extender la peste por la ciudad, a raíz de untar las puertas de las casas con algunos ungüentos. Debieron soportar las acusaciones en interrogatorios bajo tormentos, para luego ser brutalmente ejecutados.
Manzoni era conocedor del suplicio que describía: resultó sobrino de Pietro Verri, tenaz combatiente contra la tortura a propósito de aquellos episodios en sus célebres “Observaciones” de 1777. Y su abuelo materno fue nada menos que Cesare Bonessana, el marqués de Beccaria, autor en 1764 del afortunado libricino De los delitos y de las penas, piedra fundamental de la racionalidad jurídico-penal moderna.
Ambos representan el gran salto dieciochesco de la civilización italiana hacia otro derecho posible, que procuró oponer las luces de la razón al oscurantismo medieval y surgió como contradicción frente a la arbitrariedad inquisitorial. Y aunque el motor de este movimiento haya sido el pensamiento, se propuso fines concretos, relacionados con el bienestar humano, enfocándolos además desde un punto de vista social, considerando siempre al sujeto como parte integrante de un colectivo. Aunque intelectuales, estaban dispuestos a mejorar el mundo y fueron así activos propagandistas. De este modo, la razón ilustrada logró volverse práctica y orientarse hacia la vida, con base en los valores morales que como datos objetivos constituyen ley de la naturaleza existente en cada ser humano.
Alejandro Slokar: "Hay una narrativa anti estatal procaz"
En los días que corren, cargados de una demagogia represiva que se empeña en perseguir al miserable y pisotear la dignidad humana, la reivindicación de los valores de la modernidad nunca deja de ser oportuna y, tanto más, necesaria. ¿O acaso alguien podría negar que todavía se aplica la tortura, se admite la delación, se negocia la pena y encierra a inocentes, los juicios son lentos e inciertos, campea la impunidad y la desigualdad ante la ley? Peor: ¿No subsiste y promueve la pena de muerte extrajudicial?
Por algo en su nota preliminar a la mentada Historia de Manzoni, resalta el escritor Leonardo Sciascia: “Decir que el pasado ya no existe –que la tortura institucional ha sido abolida, que el fascismo fue una fiebre pasajera que nos ha vacunado– es de un historicismo de profunda mala fe, cuando no de profunda estupidez. La tortura sigue existiendo. Y el fascismo sigue vivo”.
También algunos meses atrás, en una elocuente misiva dirigida a la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, el Santo Padre apelaba a la altísima responsabilidad de los juristas e instaba a contrarrestar la irracionalidad punitiva. Centró su preocupación en “el uso arbitrario de la prisión preventiva, la prisión perpetua, el encarcelamiento masivo, el hacinamiento y las torturas en las cárceles, como también la arbitrariedad y el abuso de las fuerzas de seguridad, la criminalización de la protesta social y el menoscabo a las garantías penales y procesales más elementales”.
En un tiempo de rupturas –algunas bestialmente primitivas– en donde muchos hacedores del derecho penal parecen fugar hacia adelante sin guía ni mapas –pero bajo instintos autoritarios–, dable es aceptar que existe un pasado, tantas veces abandonado, que se empeña en no desaparecer. La salida de una situación al parecer desesperante sólo puede abrirse penetrando espiritualmente en la realidad, analizando seriamente nuestra situación social y obrando según la experiencia tristemente adquirida, si no queremos sucumbir como comunidad.
*Juez y profesor titular UBA /UNLP.