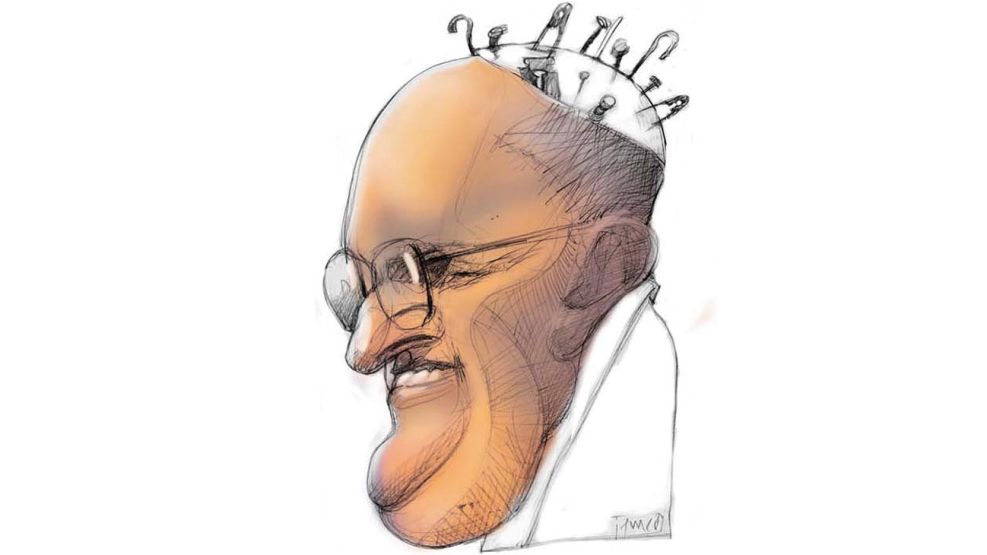El 13 de marzo de 2013, enseguida que los medios anunciaran con asombro la elección de un papa argentino, recibí el llamado de Beba, una antigua y tan querida compañera del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), de lúcidos 90 años. Ella me preguntó, algo temblorosa, si estaba contento. No era una pregunta retórica: Jorge Bergoglio no nos traía buenos recuerdos, había combatido al CIAS –mi primer destino profesional-, un ámbito jesuita acaso demasiado progresista y elitista para el que años después sería el líder del catolicismo. Respondí que sí a la pregunta y salimos con mi mujer rumbo a la Catedral, donde un grupo numeroso de fieles celebraba la novedad, lo que no desmentía, pero matizaba, la apatía que constatamos en la calle, tal vez porque la noticia era muy reciente. Nosotros, a diferencia de lo que veíamos, estábamos emocionados, aunque el catolicismo ya no es una práctica, sino un recuerdo cordial de la juventud.
Un año antes, cuando aún era cardenal primado, el entrañable José Ignacio López, que trabajó mucho intentando que Francisco nos visitara, me presentó a Jorge Bergoglio en el patio del convento de Santa Catalina, donde se daba a conocer una revista de culto. Recuerdo a un hombre sencillo, despojado, que no tenía nada que ver con un cardenal, de aquellos que viven en el lujo y comen copiosamente refinados manjares, al punto que en las familias de estirpe italiana popular, como la mía, se decía al presentar un plato elaborado: “Probalo, es un bocato di cardinale”. Era evidente que el futuro papa, frugal como lo evoco, no participaba en banquetes. Pero lo que me impactó no fue eso, sino lo que hizo: arrastró una silla y se sentó atrás de todos a escuchar la presentación de la revista. Pensé, qué extraño, el primero quiere ser y parecer el último.
Ya siendo papa, sonó una mañana el teléfono de Poliarquía, mi empresa; la que atendió escuchó del otro lado de la línea lo que le pareció una broma, como sucedía con esos primeros contactos telefónicos desde Roma: “Habla el papa Francisco”. Llamaba a uno de mis socios, próximo a él, que le llevaba al Vaticano las encuestas que sin que las pidiera hacíamos sobre su imagen. A la recepcionista debimos atenderla, estaba pálida, entre el asombro y el llanto. Este papa empezó y concluyó del mismo modo: al principio, con el teléfono, sorprendiendo a unos y a otros, fuera de cualquier protocolo; al final, mediante el video de WhatsApp, con el que hizo su último llamado a una parroquia que aloja refugiados en Gaza, dejando, cuarenta y ocho horas antes de morir, un claro mensaje a los violentos, sean Estados o grupos terroristas.
Hasta acá mis anécdotas de Francisco, escasas, menores, pero inevitables, entre tantas más valiosas que se cuentan estos días. Un muerto apreciado es caleidoscópico; cada uno recuerda de él o ella el destello que más le impresionó o le gustó. El que fallece inicia entonces el discutible camino a la idealización, algo que quizá, y por suerte, no le suceda a Bergoglio, tan apreciado como discutido en su país. A estas horas, los que lo detestaron hacen fila disimulando la hipocresía para alabarlo, encabezados por el Presidente. Los anticlericales, en cambio, impugnadores sinceros y con fundamentos de la Iglesia, permanecen en silencio, respetuosos. Los republicanos, en tanto, elaboran por qué un líder religioso popular se distanció fatalmente de ellos. Ahora, los que lo quisieron lealmente y los que lo reprobaron lo celebran. Una tregua episódica en la guerra política, como sucedió con las Malvinas y Maradona.
Más allá de las adhesiones y rechazos, quiero rescatar un ángulo del Papa que lo muestra muy por encima de esas pasiones. Está extraído de una lectura reciente, encontrada al azar, y para mi sorpresa referida a Francisco. Es un ensayo del intelectual italiano, de origen judío, Carlo Guinzburg, titulado “No existe un Dios católico”. Cuenta el autor que ordenando papeles encontró un ejemplar del diario La Repubblica del 1° de octubre de 2013, donde el director le hizo un reportaje al flamante pontífice. En ese diálogo, Francisco afirmó: “Y yo creo en Dios. No en un Dios católico, no existe un Dios católico, existe Dios”. Como apunta Guinzburg, para algunos miembros de la Iglesia, como los obispos norteamericanos, esta declaración, y otras del mismo tono, equivalen casi a una herejía, lo que llevó a la institución milenaria a nuevos enfrentamientos entre progresistas y conservadores, reavivadas por el reciente papa. El ensayista italiano, que manifiesta ser ateo e inepto en teología, escribe: “Me quedé asombrado. Nunca hubiera imaginado que un papa pudiera declararse adepto a una religión natural, común a todos los pueblos del mundo”.
Se justificaba el pasmo: Francisco, en la huella de Carlo María Martini, un brillante obispo y biblista jesuita, acababa de sacar a Dios de la cárcel donde lo había tenido preso durante siglos la Iglesia romana. Era la hora de renunciar al monopolio de lo divino. Esta emancipación tuvo una inspiración universalista: si al cuidado de la Iglesia ya estaban los pobres, ella se abría ahora a todos los pueblos y personas, desde los extranjeros de otras religiones hasta los ateos y los discriminados de cualquier origen, superando la frontera de un cristianismo exclusivo, en sintonía con la vocación misionera de los jesuitas, que los llevó hasta China, con cuya cultura fueron particularmente comprensivos.
Con Bergoglio fue muy difícil sostener la soberbia de los elegidos, tanto como la opulencia de los eclesiásticos que se visten con ropa cara y residen en mansiones, a los que contradijo con su ejemplo. El Dios democratizado por este cura argentino no hace distingos: es austero, inclusivo y celoso de la justicia.
Pero no todas fueron luces, porque la Iglesia cruje por sus tragedias. Tal vez, qué paradoja, la definición más actual de ella fue formulada hace mil seiscientos años por San Ambrosio, cuando la llamó, empleando un oxímoron que hoy suena machista, “casta meretrix”, es decir, “casta prostituta”. En esa trama, ambigua y compleja como la vida misma, el papa muerto tuvo sin duda su lado oscuro, ese aporte a la opacidad de la existencia que ni los mejores pueden eludir. Decisiones discutibles, severidad insuficiente, autoritarismos, contradicciones que desorientaron y gestos que dividieron. Un progresista hacia afuera y un conservador hacia adentro; un manso ducho en las tramoyas de la política.
Nada de eso, no obstante, lo desluce. Francisco fue el papa que liberó a Dios para restituirlo al mundo, al que abrazó en lugar de condenarlo, ampliando las nociones de misericordia, pluralismo y paz. Una visión novedosa, transgresora, perturbadora y audaz, que no sabemos si se sostendrá. Habrá que ver qué hace la Iglesia con él, porque ese será su incómodo legado. Esperemos que no lo licue con la santidad.
*Sociólogo.