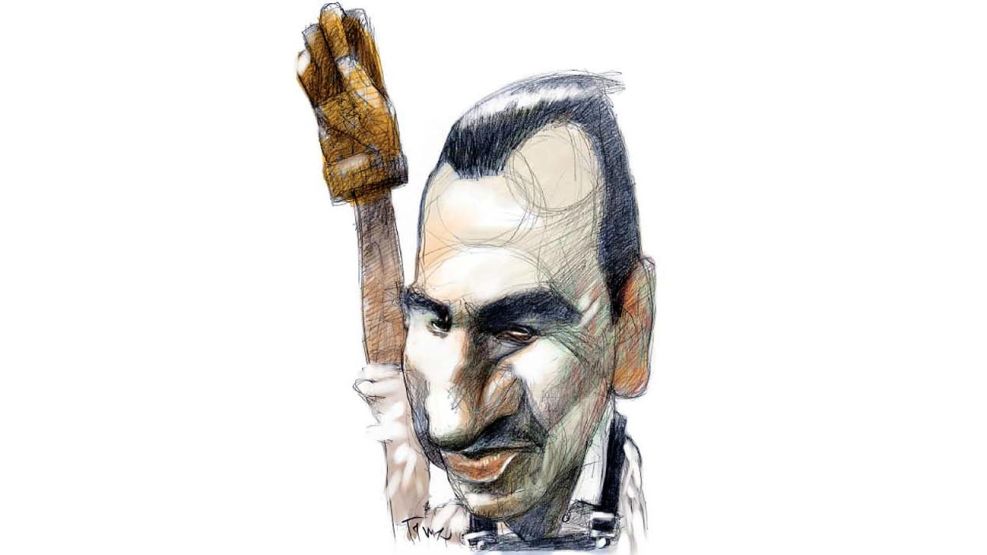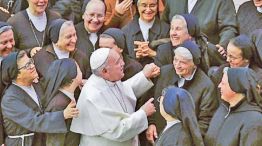Cada vez que tiene lugar un paro general vuelve a circular un posteo que el escritor y ensayista Martín Rodríguez subió a Twitter (actual X) en junio de 2018: “Lo bueno de saber ‘cuánto cuesta un paro’ es que por fin aceptan lo que nunca dicen: que los trabajadores producen riqueza. Porque el resto de los días a los trabajadores los tratan como a un costo”, escribió. Los miles de millones presuntamente perdidos y que van variando de acuerdo al funcionario que los tira al voleo pretenden ser una denuncia contra los huelguistas, pero terminan como una confesión del secreto mejor guardado del sistema capitalista.
La misma ecuación puede aplicarse para otros (pre) juicios que se derrumban cuando se produce una huelga nacional. Es saludable saber que la clase obrera mantiene un potencial estratégico y capacidad de daño sobre los intereses del capital porque todo el resto del tiempo, tanto desde los medios de comunicación como desde una extensa producción académica, nos dicen que –como sujeto activo– la clase trabajadora es una especie en extinción.
Todavía es válido el enunciado que dice que al país le sobran sindicatos y le falta burguesía
O, es bueno reconocer que la medida de fuerza fue contundente e incluso pese a las limitaciones de su convocatoria (aislada, sin movilización), tuvo una alta adhesión, porque todo el resto de los días nos aseguran que hay escasas personas con disposición a movilizarse o a luchar contra Javier Milei y su proyecto liberticida.
La narrativa que afirma que la clase obrera sindicalizada se disolvió en un mar de personas atomizadas que integran el amplio universo del precariado es tan ideológica (en el sentido restrictivo del término, es decir, falsa) como el relato que considera que no hubo cambios sustanciales y que el movimiento obrero organizado se mantiene igual a sí mismo desde hace cincuenta años.
En Argentina existen alrededor de 3.400 organizaciones gremiales (incluyendo sindicatos, federaciones o confederaciones). De la totalidad de esas entidades, prácticamente la mitad tiene personería gremial y las restantes sólo cuentan con simple inscripción. Por lo menos un cuarto de los trabajadores están afiliados a un sindicato y representan el 40% de los asalariados registrados. Hablamos de un universo de alrededor de cuatro millones de personas.
Esto medido en términos cuantitativos. En términos cualitativos, esa masa incluye a los trabajadores del transporte aéreo y terrestre (tanto para el traslado de personas como de mercancías), a los petroleros, a los aceiteros o a quienes se desempeñan en las grandes industrias (alimenticia o metalmecánica). Los empleados de la administración pública, los y las docentes o quienes trabajan en la salud pública también son parte de este mundo organizado gremialmente.
Los petroleros que se desempeñan en Vaca Muerta y que un día antes del paro hicieron una masiva asamblea en Añelo para adherir a la medida o los aceiteros que trabajan en el complejo industrial oleaginoso en empresas como Viterra, Cargill, Louis Dreyfus, Cofco o Molinos se encuentran en posiciones estratégicas y, en cierta medida, tienen en sus manos algunas de las “llaves” del país. Los trabajadores y trabajadoras de la educación, por sus vínculos y ascendencia sobre la comunidad, tienen un potencial hegemónico inmejorable.
El movimiento sindical sigue contando, además, con las organizaciones de base en muchos lugares de trabajo (comisiones internas y cuerpo de delegados) en una estructura organizacional que es inédita en el movimiento obrero internacional y que condujo al historiador Adolfo Gilly a hablar de una “anomalía argentina”: una arquitectura gremial que cuenta con un “núcleo celular” a nivel de fábrica o empresa con consecuencias no sólo económicas, sino también políticas en términos de relaciones de fuerza.
Hasta cierto punto, todavía es válido aquel enunciado que se le atribuye a Juan Carlos Portantiero y que afirma que a la Argentina (y al peronismo) “le sobran sindicatos y le falta burguesía nacional”.
Cuando los dueños del país y sus representantes políticos confiesan que se sienten atraídos y fascinados por la famosa “peruanización” no se refieren sólo al ajuste fiscal (en el que el Gobierno avanzó), sino al objetivo de barrer con esta estructura social que cristaliza una relación de fuerzas histórica que ni las dictaduras han podido dinamitar como quisieran.
La informalidad laboral y la precarización avanzaron cualitativamente en las últimas décadas, pero unilateralizar este elemento y darle un valor sin límites es un error que evita dimensionar la real complejidad del movimiento obrero argentino tomado como un todo (formal, informal, sindicalizado o no).
Evidentemente una de las limitaciones a la potencialidad del amplio entramado gremial no radica en la pérdida de gravitación estratégica de la clase trabajadora organizada, sino en la dependencia que genera la estatización que minó la autonomía desde su regimentación original en los años del primer peronismo y cobró mayor relevancia para imponer la subordinación de quienes estaban al frente de los aparatos sindicales. El problema del movimiento obrero no reside esencialmente en una disminución de su organización (tendencia que existe), sino en la degeneración burocrática de sus instituciones gremiales, alentada y regimentada por el Estado.
De ahí la “discordancia de los tiempos” entre las necesidades reales de los trabajadores y trabajadoras que en los últimos diez años perdieron entre el 20 y el 35% de su salario real (bajo las distintas administraciones) y a quienes ahora pretenden despojarlos de más conquistas (Ley Bases de por medio) y el parsimonioso ritmo de las dirigencias que dosifican las medidas de fuerza con el norte puesto en “descomprimir” antes que en revertir la pérdida de derechos. Por esa misma razón, es más valorable aún la alta adhesión que alcanzó el paro general de esta semana convocado casi a desgano y rutinariamente ante un plan aceleracionista y ofensivo que quiere venir por todo. Es una perogrullada que con esto no alcanza; tan cierto como que sin esto, no se puede. Como se afirma popularmente: hay hechos o imágenes que valen más que mil palabras. Son las postales que dejó el paro y que pusieron en evidencia las contradicciones, y sobre todo la potencialidad de las fuerzas del suelo.