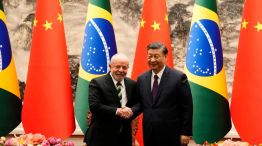La muerte del papa Francisco conmovió al mundo entero y tuvo un particular impacto en la Argentina. Como acontecimiento humano, político, social y religioso puede ser abordado desde diferentes perspectivas.
En primer lugar, está la cuestión estrictamente religiosa. La sentencia de Marx delineada en la Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, en la que asegura que la religión “es el opio del pueblo” es, quizá, uno de los malentendidos más destacados de su frondosa literatura. La cita completa dice: “La miseria religiosa es, por un lado, la expresión de la miseria real y, por otro, la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, así como es el espíritu de una situación carente de espíritu. Es el opio del pueblo”.
El autor de El capital tiene una mirada más comprensiva de la cuestión religiosa de lo que su versión reduccionista parecería mostrar. Una sociedad desgarrada en sus contradicciones internas y no reconciliada consigo misma busca desesperadamente en la religión tanto una explicación como un refugio; una expresión y una protesta.
En La importancia y los métodos de la propaganda antirreligiosa, un texto de 1925, León Trotsky llega por otra vía a conclusiones similares: “La religión traduce el caos de la naturaleza y el caos de las relaciones sociales al lenguaje de las imágenes fantásticas –escribió el revolucionario ruso–. Solo la abolición del caos terrenal puede terminar para siempre con su reflejo religioso”.
Quizá nunca el mundo haya estado tan descorazonado como en esta época de pasiones tristes y conciencias alienadas. El caos sistémico tiene verdaderas dimensiones homéricas en estos tiempos confusos. La práctica secular de la transformación política ha fracasado en la tarea histórica de resolver los dramas de una sociedad y un régimen con evidentes signos de descomposición. La religión (o las religiones) ha florecido de manera directamente proporcional al tamaño de esa derrota. El “fenómeno Francisco” se comprende, en parte, a la luz de esta compleja dimensión ideológica de un sistema social que llevó su fractura expuesta a una etapa superior: la capacidad humana para dominar la naturaleza llegó hasta niveles impensados y, a la vez, “misteriosamente” toda esa conquista no está puesta al servicio de un desarrollo armónico de la sociedad, sino que hasta cierto punto está enfrentada a ella.
A otro nivel corresponde ubicar la historia política de la Iglesia como institución de poder urbi et orbi. Para no irnos tan lejos, en nuestro país aún debe responder por su responsabilidad directa y activa en el genocidio que tuvo lugar bajo la última dictadura militar. Un aspecto que puede quedar perdido en medio del clima de “angelización” impuesto tras la muerte de Francisco. Este costado siniestro del itinerario de la Iglesia quedó desatendido entre mil anécdotas, selfies y lágrimas (reales o de cocodrilo) que provocó la congoja general. Vale recordar que las autoridades de la Iglesia prácticamente en pleno apoyaron el proceso que restauraría el “espíritu nacional”. El papel que tuvo en los hechos más aberrantes por medio de muchos de sus obispos, del vicariato castrense y de los casi tres centenares de capellanes distribuidos en todo el país está más que documentado. El presidente y fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales, Emilio Mignone, reveló tempranamente que solo cuatro de los ochenta obispos denunciaron abiertamente las violaciones a los derechos humanos, algunos más recibieron a los afectados o realizaron gestiones privadas. En el resto no hubo solo complicidad, sino responsabilidad.
Mirada desde este punto de vista, la controversial cuestión de los sacerdotes jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics, secuestrados cuando Jorge Bergoglio era la autoridad máxima de la Compañía de Jesús en el país, es relativamente secundaria. Porque no se trata solo (o esencialmente) de juzgar acciones individuales (miserables o heroicas), sino de una ubicación política ante una institución que participó como guía espiritual de la masacre. La crítica a esta función no se hizo ni durante ni después de los años del terror.
Por último, está el itinerario personal de Francisco y de Bergoglio. La etapa más conocida es la del reformista o el outsider que fue al rescate de una institución en crisis; el que impulsó acciones y gestos que fastidiaron a las fracciones más conservadoras; el que cuestionó al Dios mercado y llamó a defender la “casa común”. En un mundo polarizado y por momentos desplazado hacia la extrema derecha, la narrativa del último papa cautivó genuinamente a muchos de los opositores a la ola reaccionaria global.
Aunque también existió aquel religioso y político que impulsó la Teología Popular (o Teología del Pueblo) en clara oposición a la Teología de la Liberación que nació impactada por la radicalización política de los años sesenta y setenta del siglo pasado y pretendió fusionar cristianismo y marxismo. Ante esa alternativa que coqueteaba con la idea de la autoorganización de masas y un cambio revolucionario del capitalismo; Bergoglio propuso una práctica de rescate y tutela de los pobres a través de organizaciones salvíficas, de comprensión y contención de los descartados, pero no de su acción política independiente que les permitiera liberarse y superar su condición.
En su breve relato El origen del mundo, Eduardo Galeano narra la historia de aquel obrero maldito que luchó en las filas del anarquismo. Hacía pocos años que había terminado la guerra de España y la cruz y la espada reinaban sobre las ruinas de la República. En la Guerra Civil Española la Iglesia cumplió uno de los papeles más infames de toda su historia en respaldo a la “cruzada” o “guerra santa” que encabezaba Franco. Uno de los vencidos, aquel obrero anarquista, recién salido de la cárcel, buscaba trabajo. En vano revolvía cielo y tierra. No había trabajo para un rojo. Todos le ponían mala cara, se encogían de hombros o le daban la espalda. Su hijo pequeño (Josep), preocupado e insistente, le recitaba el catecismo.
—Pero papá —le dijo Josep, llorando—. Si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo?
—Tonto —dijo el obrero, cabizbajo, casi en secreto—. Tonto. Al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles.
El obrero tenía demasiados sermones encima y a los triunfadores ayudados por la mano de derecha de Dios restaurando un nuevo orden en el que no había lugar para él. Quizá varias de estas discusiones comiencen a saldarse cuando “los albañiles” puedan volver a tomar en sus manos el gobierno de sus propios destinos y reconstruyan el mundo a su imagen y semejanza.